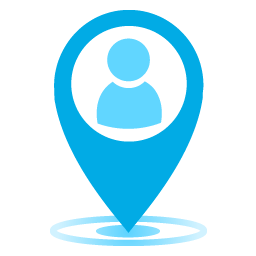- Visto: 603
Violencia familiar via Whatsapp
En la causa “L. G. A. C/ M. G. N. S/ MEDIDA CAUTELAR", la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de La Matanza aceptó como prueba capturas de whatsapp para tener por acreditada la violencia familiar por parte de la pareja de una mujer hacia sus hijas (menores).
El juez de grado dispuso como medida cautelar la permanencia de las niñas con su progenitor por el plazo de 30 días, y provisoriamente por el plazo de 60 días la prohibición de que el imputado se aproxime a las niñas hasta un radio de 200 metros a la redonda del domicilio también del lugar de estudio y/o esparcimiento y/o cualquier otro lugar en que se encuentren las niñas, debiéndose abstener de realizar cualquier contacto y/o actividad que perturbe o afecte en modo alguno a las mismas, inclusive telefónico, por mensaje de texto o por mail o redes sociales.
La prueba que despertó la alarma en el progenitor fueron mensajes recibidos en el celular de la menor. Los jueces afirmaron que en las relaciones que se despliegan en el ámbito familiar -un espacio íntimo-, los hechos invocados pueden resultar de difícil acreditación, por lo que en el ámbito del proceso de familia, cuando se pongan en duda algunos de los aspectos, "el juez debe inclinarse por admitirla"
Los jueces que componen la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de La Matanza (Carlos Alberto Vitale y Luis Armando Rodríguez) afirmaron que la Convención sobre los derechos del Niño define el maltrato como “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentra bajo la custodia de los padres, de un representante o cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.
En autos, la prueba que despertó la alarma en el progenitor fueron mensajes recibidos en el celular de la menor. Por ello, para aceptar la prueba electrónica, los jueces afirmaron que en las relaciones que se despliegan en el ámbito familiar -un espacio íntimo-, los hechos invocados pueden resultar de difícil acreditación, por lo que en el ámbito del proceso de familia, cuando se pongan en duda algunos de los aspectos, "el juez debe inclinarse por admitirla".
Además, de la entrevista realizada por la perito psicóloga del juzgado surge que se observó una situación de comunicación inadecuada por parte del imputado, actual pareja de la madre, hacia la joven, la cuál seria compatible con una situación de abuso.
“Asimismo y a partir del relato del Sr. L. y de la joven, no existiría, por parte de la Sra. S. una conducta protectora y de contención hacia su hija por lo que considera conveniente que, por el momento, que ambas niñas queden viviendo al cuidado de su padre” concluyó el Tribunal.
Obtenido de: https://www.diariojudicial.com/nota/85366
Enero sigue siendo un mes en el que miles de personas viajan tanto al exterior, como al interior del país. Sin embargo, por lo general hay pocas o nulas medidas de seguridad cibernética durante la planeación y el desarrollo de los viajes.
Es importante que tome ciertas precauciones, teniendo en cuenta que, según IBM, “la industria del transporte se ha convertido en un objetivo lucrativo para los cibercriminales, convirtiéndose en la segunda industria más atacada”.
Los ladrones de información ven en los turistas una gran oportunidad, pues pueden llegar a acceder a la información de sus pasaportes, itinerarios de viaje, pagos, manifiestos de vuelo y hasta esquemas de los aviones.

Tenga en cuenta las siguientes medidas para mantenerse protegido de cualquier “hackeo”:
1. Elija con cuidado la red a la que se conecta: a veces, por la facilidad y rapidez del momento, las personas suelen conectarse a la primera red Wi-Fi que aparece entre sus opciones. Sin embargo, no es recomendable usar redes públicas, ya que a través de estas es posible recopilar sus datos, la información de sus tarjetas de crédito, contraseñas y demás.
3. Apague la conectividad innecesaria: si no está utilizando el Wi-Fi, la conexión automática a redes o el Bluetooth, no es necesario que mantenga esas funciones encendidas, es mejor mantenerlas desactivadas.
4. Pagos inteligentes: no utilice sus tarjetas de crédito o débito en locales que no parezcan seguros o que no tengan la seguridad para proteger sus puntos de venta. Al usar el cajero automático, siempre use el que esté en la sucursal bancaria o en el aeropuerto.
5. Monitoree sus cuentas: mantenga un control de sus cuentas de correo electrónico y redes sociales, ya que así podrá detectar actividades inusuales como cambios de contraseñas, cambios a su perfil y demás. Reporte de inmediato si nota algún cambio inusual, así podrá proteger sus datos y cuentas.
Obtenido de: https://www.minuto30.com/evite-robos-ciberneticos-en-vacaciones-con-estos-5-consejos/946833/
- Visto: 592
Cibercrimen con horario extendido

Por: Matías Werner. Editor de Diario Judicial
@matiaswerner
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
A través de la Resolución 1291/2019, el Ministerio de Justicia dispuso la creación de la Unidad 24/7 de Delitos Informáticos y Evidencia Digital, que asumirá las funciones como punto de contacto de la Red 24/7. El texto fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y lleva la firma del ministro Germán Garavano.
Dicha unidad – que funcionará en el la órbita de la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio y actuará en forma coordinada con Cancilleria- operará como órgano central de cooperación internacional en materia penal y autoridad central designada en el marco del Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, más conocido como Convención de Budapest, para la tramitación de solicitudes de asistencia mutua
LA Unidad 24/7 está prevista en el artículo 35 del Convenio, que obliga a las partes a designar un punto de contacto localizable, las 24 horas del día, 7 días a la semana, denominado Red 24/7, “con el fin de asegurar la asistencia inmediata en la investigación de infracciones penales llevadas a cabo a través de sistemas y datos informáticos o en la recolección de pruebas electrónicas de una infracción penal”.
Este punto de contacto también deberá asistir a los funcionarios del sistema penal de nuestro país, tanto a nivel federal como provincial, “en todo lo atinente a la investigación de delitos informáticos o la obtención de evidencia digital cuando se requiera de cooperación internacional de Estados Partes del Convenio”.
Esta asistencia implica facilitar la aplicación directa de medidas como la aportación de consejos técnicos, la conservación de datos y la recolección de “pruebas, aportación de información de carácter jurídico y localización de sospechosos”, explica el texto de la resolución.
Desde el Ministerio de Justicia detallaron que entre las funciones a desarrollar, la Red 24/7 deberá prestar asesoramiento técnico en las investigaciones penales en las que un Estado Parte del Convenio requiera asistencia, especialmente colaborar en los pedidos de conservación de datos informáticos y facilitar los mecanismos necesarios para la obtención de pruebas informáticas respetando el marco normativo vigente.
Este punto de contacto también deberá asistir a los funcionarios del sistema penal de nuestro país, tanto a nivel federal como provincial, “en todo lo atinente a la investigación de delitos informáticos o la obtención de evidencia digital cuando se requiera de cooperación internacional de Estados Partes del Convenio”.
El fundamento de la creación de la Unidad 24/7 se centra en “la volatilidad de los elementos que conforman la evidencia digital”, ya que “dicha unidad tiene además como función proveer y requerir a las contrapartes extranjeras asistencia internacional idónea durante el proceso de investigación inicial, en donde se busca preservar la evidencia digital relevante, de modo que ésta, se encuentre disponible en un momento posterior de tiempo cuando sea requerida mediante los canales de cooperación internacional vigentes”.
Archivos adjuntos
Obtenido de: https://www.diariojudicial.com/nota/85079
- Visto: 638
PAMI responde por la demora mortal
Por: Diario Judicial
@diariojudicial
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
En los autos "R. C. M. c/ Instituto Nacional de Servic. Soc. para Jubilados y pension y otro s/ daños y perjuicios", la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil dejó firme la sentencia que ordenó la indemnización a un hombre por los daños derivados de la muerte de su madre, a causa de la demora en la ambulancia que debía asistirla en su hogar.
El hecho que dio origen la demanda ocurrió el 26 de agosto de 2013 con motivo de la tardanza atribuida al móvil de la demandada PAMI en atender a la madre del actor en su domicilio, "a lo cual se agregaron los defectos en la atención de la paciente que quedó expuesta a su suerte a grado tal que se produjo el fallecimiento ese mismo día".
Los miembros del Tribunal, Carlos Dupuis, Fernando Racimo y Jose Luis Galmarini declararon desiertos los recursos de apelación y, consecuentemente, le otorgaron firmeza a la condena contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y al médico codemandado por la muerte de una afiliada, quien al momento de su fallecimiento tenía 87 años y padecía una hernia de hiato que no comprometía de manera grave su salud.
La sentencia ordenó otorgarle al demandante una cifra de dinero en relación al daño psicológico y cubrir los gastos del sepelio de su madre.
Los jueces explicaron que "se expusieron las pruebas producidas en la causa con un detenido estudio sobre el comportamiento del cuerpo médico y de asistencia como así también con una apropiada consideración sobre la conducta del PAMI respecto a la presunción de culpa por el faltante de prueba documental particularmente relevante para la resolución de la presente controversia".
Sobre los agravios vertidos por la demandada, los camaristas señalaron que la condena no se basó exclusivamente en la eventual realización de un deficiente diagnóstico y se consideraron, entre otras cosas, "las obligaciones asumidas por este tipo de prestaciones y las presunciones en contra de la demandada según el examen de la prueba obrante en la causa".
En ese sentido, los magistrados agregaron que "no se condenó de modo arbitrario al médico y al PAMI puesto que en la sentencia se estableció el carácter de las diversas obligaciones asumidas en este tipo de casos a la vez que se expusieron las pruebas producidas en la causa con un detenido estudio sobre el comportamiento del cuerpo médico y de asistencia".
"Como así también con una apropiada consideración sobre la conducta del PAMI respecto a la presunción de culpa por el faltante de prueba documental particularmente relevante para la resolución de la presente controversia", añadieron.
La sentencia ordenó otorgarle al demandante una cifra de dinero en relación al daño psicológico y cubrir los gastos del sepelio de su madre.
Archivos adjuntos
Obtenido de: https://www.diariojudicial.com/nota/85074
Fecha: 7-nov-2019
Cita: MJ-DOC-15117-AR | MJD15117
Sumario:
I. Diferencias entre las tres figuras. II. Representación procesal.
Doctrina:
Por Juan I. Prola (*)
En más de una oportunidad he reflexionado, desde diferentes puntos de vista, sobre la relación que se establece entre el abogado y su cliente, hoy quiero enfocarme en las distintas formas o figuras jurídicas que puede asumir esta relación, y entre ellas, en las más comunes: (a) mandato; (b) contrato de servicios; (c) apoderamiento o representación.
I. DIFERENCIAS ENTRE LAS TRES FIGURAS
Las dos primeras son formas contractuales típicas y tienen injerencia directa en la relación substancial que se establece entre el abogado y su cliente, y pueden o no incluir acto de apoderamiento; el último, está relacionado con la representación, es un acto jurídico unilateral -también típico desde la vigencia del nuevo CCCN (arts. 358 y sgtes. CCCN)- y, más que atender a la relación jurídica sustancial entre las partes, está dirigido a los terceros (en nuestro caso, el juez y el otro u otros litigantes) y cumple la función de habilitar al apoderado para actuar en representación del titular o dominus del negocio jurídico.
En el mandato (art. 1319 , CCCN), el mandante contrata al mandatario para que otorgue en su interés uno o varios actos jurídicos, y puede venir acompañado o no de representación. En el primer caso, el mandatario actúa en nombre e interés del mandante, es decir, además de mandatario, es apoderado de su mandante (art. 1320 , CCCN); en el segundo, el mandatario actúa en nombre propio pero en interés ajeno, ya que carece de representación (art. 1321 CCCN), es decir, en el mandato hay una disociación entre el sujeto del interés (del mandante) y el sujeto de la acción (mandatario/abogado), este último actúa en nombre propio, pero en interés del primero. En el caso del abogado, el mandato sin representación se da, por ejemplo, cuando se encarga al profesional un estudio de título.Como se sabe, a los abogados, con el propósito de ejercer adecuadamente su ministerio, les están reconocidas una serie de prerrogativas -como la de pedir informes a los organismos públicos y registros, entre otras- en las leyes que regulan la matrícula en las distintas jurisdicciones (verbigracia: CABA, Ley 23.817 ). En casos como el del ejemplo, suele ocurrir que una persona se acerca al bufete del abogado a fin de solicitar que éste realice para él un estudio del título de un inmueble que quiere comprar. Aquí estamos ante un típico contrato de mandato en el que se le encarga al letrado el otorgamiento de una serie de actos jurídicos en interés del cliente (que es quien terminará pagando, además de los honorarios del abogado, los costos que su investigación le requiera), pero que el abogado otorga a nombre propio, ya que no requiere de ningún poder para tales informes.
En la locación de servicios -o «contrato de servicios» a partir del CCCN, arts. 1251 y sgtes.-, lo que se contrata del letrado son sus servicios independientes para que aporte su conocimiento técnico en la defensa de los intereses de su cliente. En mi opinión, esta forma de contratación es la más común entre el abogado y el cliente, ya que se presenta con mayor frecuencia aún que el mandato. La locación de servicios es la figura que más se utiliza a la práctica profesional del abogado. Más incluso que el mandato. Me baso en la calificación del contrato de servicios, art. 1252 , CCCN, pues se entiende que hay tal cuando la obligación es de hacer y es independiente de su eficacia. En este sentido cabe señalar que el abogado no se compromete a conseguir un resultado favorable en juicio contencioso. También en relación a los medios utilizados (art.1253 ), ya que a falta de ajuste sobre el modo de prestar el servicio el letrado tiene libertad para elegir el medio de prestarlo. En las procuras judiciales este modo suele estar pautado de manera amplia, referido a la acción o acciones que se autorizan a iniciar, o los procesos en los que se autoriza a intervenir, pero deja libertad al profesional para manejarse dentro de ellos, dada la infinita gama de posibilidades que pueden presentarse una vez lanzado el proceso.
La norma del art. 1256 encaja a la perfección con lo que sucede en la relación abogado/cliente, el primero debe ejecutar el contrato conforme a sus previsiones y a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad desarrollada. Esta disposición es de sentido común, tiene la virtud de delinear el campo de discrecionalidad con que cuenta el abogado a la hora de ejecutar el objeto de la procura. De todos modos, justo es decirlo, una norma similar trae el mandato en su art. 1324, inc. a .
Sin embargo, prefiero la figura del contrato de servicios, porque el abogado no se compromete a un resultado. Su compromiso es llevar un proceso hasta el final y poner lo mejor de sí para que su cliente alcance su aspiración de justicia, pero en modo alguno puede asegurar que conseguirá del juez un reparto como el que aspira el interesado. De ahí que si bien puede ejecutar cualquiera de los actos jurídicos que se le ofrece el ordenamiento procesal, sólo debe ejecutar aquellos conducentes al servicio que presta. Este servicio está orientado a llevar el pleito a su conclusión con la sentencia, pero no a garantizar que la sentencia diga lo que su cliente quiere que diga.Además, todo el componente del asesoramiento jurídico, de deliberación con el cliente, de estudio del caso, de diseño de estrategia de litigación, no suele tener vinculación con el otorgamiento de actos jurídicos, al menos, no necesariamente. Todo eso se pierde en el mandato que sólo apunta a la ejecución de actos jurídicos en interés de otro. El acto jurídico es la demanda presentada en el tribunal, ¿pero cómo refleja el mandato las reuniones con el cliente en pos de la comprensión del caso? ¿Cómo, las horas de estudio de las diversas aristas que éste tiene, los motivos que se evalúan, las alternativas que se presentan y se descartan con el fin de poder presentar un caso sólido? En la idea de servicio -que no tiene el mandato- viene arraigada una idea de solidaridad, de comunión, de intención común, de acompañamiento. Prestar un servicio es servir a otro, servirlo en su causa y en sus motivos, supone cierta nobleza espiritual en ese acompañamiento y en el consejo atinado, sabio, prudente en materia jurídica.
II. REPRESENTACIÓN PROCESAL
Tanto el mandato como el contrato de servicios, dijimos, pueden o no venir acompañados de representación. La representación es el acto jurídico por el cual se autoriza una persona a otorgar actos jurídicos en nombre e interés de otra. Según Mosset Iturraspe, «existe representación cuando una persona -representante-, declara su voluntad en nombre y por cuenta de otra persona -representado-» (1). Dos elementos, enseña el maestro santafecino, integran la noción: (a) la declaración en nombre ajeno, es decir, hacer saber al tercero con quien se está celebrando el acto jurídico que el agente no es aquél para quien se adquieren, modifican o extinguen los derechos involucrados; y, (b) la actuación por cuenta ajena, esto es, significa que el personero está obrando para satisfacer intereses que no son propios sino del representado.(2)
De las tres variedades de representación que existen, aquí nos interesa la voluntaria, es decir, aquélla que no está impuesta por la ley ni por los estatutos. La figura se encuentra regulada por en el CCCN a partir del art. 362 , presenta algunos problemas en el plano procesal a partir de la inexistencia de una norma equivalente al art. 1870, inc. 6, del Código Civil de Vélez Sarsfield. (3)
El fundamento de la representación voluntaria es el poder o procura, que no es otra cosa que el instrumento o documento por el cual el representado inviste al personero. Se trata de un acto jurídico unilateral, ya que tiene causa en la sola voluntad del representado. En el caso particular de la relación abogado/cliente, cuando existe representación, el fundamento de ella debemos encontrarlo en las «procuras judiciales», es decir, los instrumentos que el cliente firma delante del secretario del juzgado o en una escribanía. En el plano procesal las procuras judiciales tienen la virtud de permitir al letrado postular por su cliente, ya que lo que se cede en representación en un poder para juicio es el derecho de postulación procesal.
La representación voluntaria tiene cierta virtud de mimetizarse con el acto para el cual ha sido otorgada, pues ha de seguir su forma. En efecto, el art. 363 CCCN, establece que el acto de apoderamiento debe revestir la misma forma que el negocio que el representante está autorizado a otorgar. En el caso del abogado, en atención a que un proceso es un instrumento público (art. 289, inc. b , CCCN), el poder para juicio debe estar otorgado también por instrumento público, de ahí que se requiera la intervención de la secretaria del juzgado o de un notario público.
En consecuencia, y volviendo a las formas de relación contractual entre el abogado y su cliente, nada impide que, se trate de mandato o de contrato de servicios, éstos acuerdos estén celebrados en instrumentos privados.Incluso, puede ocurrir que se le dé poder al abogado por instrumento privado para que represente al su cliente frente a terceros en asuntos de estricto orden privado. Pero si el litigante quiere que su abogado lo represente en juicios, deberá otorgar un poder por instrumento público.
Para terminar, una breve consideración respecto del «Poder General para Pleitos». En la nueva nomenclatura del CCCN, han desaparecido los poderes especiales, con mayor precisión se habla ahora de poder conferido en términos generales y facultades expresas. En efecto, el nuevo art. 375 del CCCN establece que el poder conferido en t érminos generales comprende sólo los actos propios de la administración ordinaria. Luego, no existen los poderes generales para pleitos -aunque por comodidad seguiremos usando tal designación-, sino poderes especiales con facultades para intervenir en la generalidad los juicios del representado. Ya que aún si consideramos que los juicios son actos de administración ordinaria, un poder para la generalidad de los pleitos de una persona sólo incluye procesos judiciales y no otros actos de administración ordinaria de la persona, con lo cual no deja de ser un poder con facultades especiales para un conjunto específico de actos jurídicos, los pleitos. Indudablemente, su forma debe ser de escritura pública por ante notario, ya que habilita al letrado para intervenir por su cliente en un acto público.
Finalmente, se debe aclarar que, para peticionar divorcio, nulidad del matrimonio, o la modificación, disolución o liquidación del régimen patrimonial del matrimonio se requieren facultades expresas (art. 375, inc. a ); como así también para el caso de renunciar o transar derechos y obligaciones (art. 375, inc. i). También se requieren facultades especiales para solicitar la apertura del concurso preventivo (art. 9º , Ley 24.522).
———-
(1) MOSSET ITURRASPE, Jorge: «CONTRATOS», Ediar, 1988, pág. 180.
(2) PROLA, Juan I.: «REPRESENTACIÓN – Estudio dogmático en el Código Civil y Comercial de la Nación». Editorial Juris online, Rosario, 2017, pág. 17
(3) Ver mi trabajo «Procuras judiciales. Influencia de la incorporación de la teoría de la representación al CCCN» en «CUESTIONES PROCESALES EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION», Director: Alejandro Alberto Fiorenza, Editorial Albremática S.A., 2019, pags. 347 y sgtes.
(*) Abogado. Vocal de la Cámara de Apelación Civil Comercial y Laboral de Venado Tuerto.
Obtenido de: https://aldiaargentina.microjuris.com/2019/11/27/formas-juridicas-mas-comunes-en-la-relacion-entre-el-abogado-y-su-cliente-mandato-contrato-de-servicios-representacion/?utm_source=email_marketing&utm_admin=45919&utm_medium=email&utm_campaign=Novedades_Microjuris_al_Da_Boletn_Diario_del
Daños derivados del fallecimiento de la madre del actor con motivo de la tardanza atribuida al móvil para la atención en su domicilio por parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
Sumario:
1.-Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar al reclamo de los daños y perjuicios causados por el fallecimiento de la madre del actor y condenó al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y al médico codemandado con motivo de la tardanza atribuida al móvil para la atención en su domicilio toda vez que se expusieron las pruebas producidas en la causa con un detenido estudio sobre el comportamiento del cuerpo médico y de asistencia como así también con una apropiada consideración sobre la conducta del PAMI respecto a la presunción de culpa por el faltante de prueba documental particularmente relevante para la resolución de la presente controversia.
Fallo:
Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 24 días del mes de septiembre de dos mil diecinueve, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “E”, para conocer en el recurso interpuesto en los autos caratulados:
“R., C. M. C. INSTITUTO NACIONAL DE SERVIC. SOC. PARA JUBILADOS Y PENSION Y OTRO S/DAÑOS Y PERJUICIOS”, respecto de la sentencia corriente a fs. 206/230, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores RACIMO.
GALMARINI. DUPUIS.
El Señor Juez de Cámara Doctor RACIMO dijo:
I.- El juez de primera instancia hizo lugar en la sentencia de fs. 206/230 a la demanda promovida por C. M. R. por indemnización de los daños y perjuicios causados por el fallecimiento de su madre N. A. M. condenando al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y al médico Dr. A. C. L. a pagar la suma de $ 319.400.
Contra dicho pronunciamiento interpusieron recurso de apelación el PAMI a fs. 242 y el Dr. C. L. a fs. 244 que fundaron con las expresiones de agravios obrantes a fs. 264/266 y 257/263 respectivamente que fueron contestadas por la parte actora con el escrito de fs. 270/277.
El hecho que dio origen a esta pretensión ocurrió el 26 de agosto de 2013 con motivo de la tardanza atribuida al móvil de la demandada PAMI en atender a M.en su domicilio a lo cual se agregaron los defectos en la atención de la paciente que quedó expuesta a su suerte a grado tal que se produjo el fallecimiento ese mismo día.
El magistrado a quo realizó en la sentencia un detallado estudio de las normas jurídicas aplicables a este caso y acto seguido examinó la conducta desplegada por el médico demandado y por el PAMI.
A tal fin señaló, entre otras cosas, que se encontró admitida la atención médica brindada, que los contratos de cobertura de emergencias médicas son aquellos por los cuales se brinda el servicio consistente en el acudimiento urgente al lugar que la patología del paciente demande.
Explicó a continuación que existe una primera obligación de resultado de concurrencia en tiempo y forma al lugar en que se le indica, una segunda de medios consistente en la atención médica conforme la patología que presenta el paciente y la tercera prestación también de resultado consistente en el traslado del enfermo para su mejor atención. Indicó que se trataba de un supuesto de responsabilidad extracontractual ante la muerte de la madre de la actora incumbiendo a esta la prueba de la culpa médica.
Para determinar la responsabilidad de los demandados se hizo referencia a la prueba instrumental agregada que no fue negada por las partes, a la falta de traslado de M. a un centro de salud sin habérsele prescrito medicamento alguno sino solo la realización de algunos estudios médicos, a que quedó corroborada la demora en arribar al sitio donde se encontraba la paciente y a que no se la trasladó a un nosocomio para su mejor diagnóstico o atención.Señaló que entendió acreditada la pérdida de una chance de curación y sobrevida de la víctima a lo cual agregó que la falta de planilla de servicios médicos correspondiente esa fecha -pese a hallarse todas las demás de ese periodo- constituye una clara presunción de culpa en contra de la parte demandada.
II.- El PAMI cuestiona lo decidido en el fallo de primera instancia en cuanto rechazó la excepción de prescripción que había opuesto a fs. 69vta./70. El juez de primera instancia consideró que resultaba aplicable la prescripción bienal del art. 4037 del Código Civil al tratarse de un supuesto de responsabilidad extracontractual. El juez consideró que se trataba de una mediación por sorteo habiendo sido adjudicada la mediadora por la autoridad judicial el 3 de julio de 2015 que fue cerrada el 10 de septiembre del mismo año. Concluyó que la mediadora fue adjudicada con anterioridad al vencimiento del plazo y que la demanda fue interpuesta el 25 de septiembre de 2015 antes de los veinte días previstos en el art. 18 de la ley 26.589 contados a partir de la fecha del mencionado cierre de la mediación.
Sostiene el recurrente que no ha mediado en el sub lite la suspensión de la prescripción por mediación obligatoria toda vez que nunca fue tenido por requerido o co-requerido. Afirma que lo que determina los sujetos requeridos y por ende los efectos jurídicos correspondientes es el certificado emitido por la Cámara que se encuentra agregado a fs. 2 donde no figura el PAMI como requerido. Precisa que la notificación de la mediación se produjo el 1º de septiembre de 2015 cuando se encontraba prescripta la acción a lo que se suma que la actora estuvo ausente sin justificar en la audiencia del 10 de septiembre de 2015 con lo cual debió reiniciar el procedimiento de mediación conforme lo disponible por el art.
25 de la ley 26.589.Concluye que aun en el supuesto de considerarse que el sorteo del mediador del 3 de julio de 2015 le hubiera sido requerido caducó por incomparecencia de la requirente con lo cual no se suspendió el curso de la prescripción.
La misma norma empleada en la sentencia trascripta por el demandado en su expresión de agravios suministra la solución al caso. En efecto, el art. 18 de la ley establece que en el supuesto del inciso b -cuya aplicación en este caso no se cuestiona- la suspensión de la prescripción se produce solamente por la fecha de adjudicación del mediador por la autoridad judicial y “opera contra todas las partes”. Y en la misma disposición se indica que el plazo de prescripción se reanudará a partir de los veinte días desde el momento en que el acta de cierre del procedimiento de mediación judicial se encuentra a disposición de las partes.
De este modo, resulta innegable que quien inicie un proceso de mediación una vez entrada en vigencia la ley 26.589, es decir después del 4 de agosto de 2010, sólo gozará de una suspensión del plazo de prescripción equivalente al tiempo que dure el proceso de mediación, con más veinte días corridos a contar desde que el acta de cierre se encuentra a disposición de las partes (conf. Viel Temperley, Facundo, “Mediación y prescripción”, revista La Ley del 01-07-10, pág. 1).
La adjudicación a la mediadora por autoridad judicial lo fue el 3 de julio de 2015. La única acta de cierre obrante en la causa referida a la mediación correspondiente a este proceso es del 10 de septiembre. La demanda fue promovida el 25 de septiembre de 2015 antes del vencimiento del plazo del último párrafo del art. 18 de la ley 26.589. La alegada incomparecencia injustificada que se indica en la expresión de agravios no produjo el cierre de la mediación.Lo que ocurrió realmente en el ámbito de la mediación es que se convocó a una nueva audiencia sin que se cerrara el procedimiento en cuyo caso eventualmente podría haberse considerado la queja del apelante. No fue así y es por ello que propongo estar a lo decidido a este respecto por el juez de la causa en cuanto a la desestimación de la defensa de prescripción en el caso.
III.- Corresponde examinar a continuación las quejas de ambos demandados respecto de la responsabilidad que les ha sido atribuida en la sentencia recurrida.
La expresión de agravios del demandado C. L. se refiere a que en la sentencia se tuvo por acreditado que la paciente se hallaba en buen estado de salud a pesar de que tenía 87 años de edad con hernia de hiato razón por la cual solicita ante esta instancia que se dicte una medida para mejor proveer a fin de que el Cuerpo Médico Forense realice una definitiva evaluación acerca de su estado de salud. No existen en el memorial otras referencias concretas al caso de autos y en lo estrictamente jurídico se aduce que se ha condenado al facultativo sin tenerse certeza acerca de la relación causal respecto de una persona que tenía graves patologías previas.
Tales manifestaciones pasan absolutamente por alto las consideraciones efectuadas por el juez de grado en torno a las razones que estimó adecuadas para llegar a la condena de los demandados.No es así simplemente que se condenó de modo arbitrario al médico y al PAMI puesto que en la sentencia se estableció el carácter de las diversas obligaciones asumidas en este tipo de casos a la vez que se expusieron las pruebas producidas en la causa con un detenido estudio sobre el comportamiento del cuerpo médico y de asistencia como así también con una apropiada consideración sobre la conducta del PAMI respecto a la presunción de culpa por el faltante de prueba documental particularmente relevante para la resolución de la presente controversia.
El restante recurrente PAMI plantea en la expresión de agravios que no existe prueba que hubiera permitido indicar la existencia del infarto al momento de ser auscultada por el Dr. C. L. y consecuentemente que se hubiera llegado a un diagnóstico erróneo en el momento de la atención a la paciente.
El resumen de las consideraciones efectuadas en la sentencia de grado pone de manifiesto que la condena no se basó exclusivamente en la eventual realización de un deficiente diagnóstico. Se consideraron, entre otras cosas, las obligaciones asumidas por este tipo de prestaciones y las presunciones en contra de la demandada según el examen de la prueba obrante en la causa.
A criterio del Tribunal, las expresiones de agravios presentadas no reúnen los recaudos exigidos por el art. 265 del Código Procesal.
En efecto, reiteradamente la jurisprudencia ha sostenido que el memorial, para que cumpla con su finalidad, debe constituir una exposición jurídica que contenga un análisis serio, razonado y crítico de la sentencia apelada, para demostrar que es errónea, injusta o contraria a derecho. Debe precisarse, pues, punto por punto, los errores, las omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo. Las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general no reú nen los requisitos mínimos indispensables para mantener el recurso. No constituye, así, una verdadera expresión de agravios el escrito que sólo contiene afirmaciones dogmáticas sin una verdadera crítica (conf.Fassi y Yáñez, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado, Anotado y Concordado”, 3a.ed., t° 2 pág. 483 nº 15; Palacio, Lino E., “Derecho Procesal Civil”, tº V, pág. 267; Fassi Santiago C. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado, Anotado y Concordado”, t° I, pág. 473/474, comen. art. 265; Fenochietto – Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Concordado”; t° 1, pág. 836/837; Falcón – Colerio, “Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial”, t° VIII, pág. 239/240; CNCivil, esta Sala, c. 134.750 del 17-9-93, c.162.820 del 3- 4-95, c. 202.825 del 13-11-96, c. 542.406 del 2-11-09, c.542.765 del 5-11- 09, c. 541.477 del 17-11-09, c. 544.914 del 3-12-09, c. 574.055 del 4-4-11, entre muchas otras).
De la misma manera, es principio aceptado que no se cumple con la carga del recordado art. 265 cuando el apelante se limita a reiterar los mismos argumentos ya expresados al articular las cuestiones o defensas resueltas en la resolución que pretende atacar, toda vez que ellos ya han sido evaluados y desechados por el juez de la causa (conf. Fassi y Yáñez, op. y loc. cits., pág.481 nº 5; CNCivil., Sala “B” en E.D.87-392; id., Sala “C” en E.D.86-432; id., esta Sala, c. 135.023 del 16-11-93, c. 177.620 del 26-10-95, c. 542.406 del 2-11-09, c. 542.765 del 5-11-09, c. 541.477 del 17-11-09, c. 544.914 del 3-12-09, c. 574.055 del 4-4-11, entre muchas otras), o cuando se plantean cuestiones que nada tienen que ver con la materia debatida (conf. Fassi y Yáñez, op. y loc. cits., pág. 483, nº 16 y fallos citados en nota 19; CNCivil, esta Sala, c.160.973 del 8/2/95 y 166.199 del 7-4-95, 562.110 del 23-9-10, entre otras).
En este sentido, la crítica concreta se refiere a la precisión de la impugnación, señalándose el agravio y lo de razonada alude a los fundamentos, bases y sustanciaciones del recurso. Queda claro así, que debe tratarse de un razonamiento coherente que demuestre, a la vez, el desacierto lógico contenido en la sentencia que se impugna (conf. Fenochietto, Carlos Eduardo, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado, Anotado y Concordado”; t° 2, pág. 98), pues la argumentación no puede transitar los carriles del mero inconformismo (conf. Gozaíni, Osvaldo Alfredo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado”, t° II, pág. 74).
En razón de lo expuesto es que propongo que se desestimen ambas quejas contra la responsabilidad que se les ha endilgado a los demandados y que se declaren desiertos los recursos de apelación interpuestos a fs. 242 y a fs. 244.
IV.- El apelante PAMI señala que el rubro de incapacidad psíquica no estaba contemplado en el Código Civil vigente al momento de los hechos constitutivos de la demanda y que aun cuando pudiera probarse la existencia de alguna afección psicológica la misma no le sería imputable a su parte. Cuestiona la misma parte que se haya calculado el daño moral por cuanto no consta la existencia de un hecho reprochable generador de responsabilidad.
Ambos agravios carecen de los recaudos mínimos exigibles para una debida fundamentación de una expresión de agravios.El juez de grado indicó los fundamentos legales para la admisión del rubro correspondiente a la incapacidad psíquica y la condena por daño moral obedece obviamente a considerar que la conducta de los demandados fue la generadora, por comisión u omisión, de la pérdida de chance de vida de la paciente.
Sostiene el demandado que no cabía admitir el rubro gastos funerarios porque ANSES abona el subsidio de contención familiar destinado justamente a solventar la contingencia de sepelio de un jubilado o pensionado. Dice que la actora no prueba mediante la presentación de las facturas respectivas haberlo abonado ni tampoco acredita que no lo haya abonado oportunamente el ANSES con lo cual no demuestra si los mismos han sido abonados por un tercero.
El magistrado a quo indicó -con cita de un precedente de la Sala F- que los gastos de sepelio integran el daño a resarcir, que se deben aun cuando no se haya aportado prueba al respecto porque necesariamente debieron efectuarse especialmente cuando no se ha acreditado que hayan sido abonados por un tercero. La referencia a este criterio claramente ponía en cabeza de la demandada acreditar el hecho positivo en el sentido que la actora hubiera recibido ese importe de subsidio de contención familiar a la que agrego, por mi parte, que no puede considerarse que ese monto sea suficiente por su misma erogación para satisfacer los gastos de sepelio que fueron establecidos en la sentencia en la suma razonable de $ 5.000.
Por estas razones, propongo que se declaren desiertos los recursos de apelación interpuestos a fs. 242 y fs. 244 y se tenga por firme la sentencia de fs. 206/233 con expresa imposición de costas a los demandados vencidos (art. 68 del Código Procesal).
Los señores jueces de Cámara Dres. Galmarini y Dupuis, por análogas razones a las expuestas por el Dr. Racimo, votaron en el mismo sentido. Con lo que terminó el acto. FERNANDO M. RACIMO. JOSE LUIS GALMARINI. JUAN CARLOS G. DUPUIS.
Este Acuerdo obra en las páginas Nº a Nº del Libro de Acuerdos de la Sala “E” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
Buenos Aires, 24 septiembre de 2019.
Y VISTOS:
En virtud a lo que resulta de la votación de que da cuenta el acuerdo que antecede, se declaran desiertos los recursos de apelación interpuestos a fs. 242 y fs. 244 y se tiene por firme la sentencia de fs. 206/230. Costas de Alzada al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y al médico Dr. A. C. L. Regulados que sean los honorarios en la instancia de grado, se fijarán los correspondientes a esta Alzada. Notifíquese y devuélvase.
JUAN CARLOS GUILLERMO DUPUIS
JUEZ DE CAMARA
FERNANDO MARTIN RACIMO
JUEZ DE CAMARA
JOSE LUIS GALMARINI
JUEZ DE CAMARA
Obtenido de: https://aldiaargentina.microjuris.com/2019/11/27/una-emergencia-lenta-fallecimiento-de-la-madre-del-actor-con-motivo-de-la-tardanza-del-movil-para-la-atencion-en-su-domicilio/?utm_source=email_marketing&utm_admin=45919&utm_medium=email&utm_campaign=Novedades_Microjuris_al_Da_Boletn_Diario_del
- Medicamentos de por vida: Cobertura de la totalidad de los medicamentos recetados para la amparista que padece una enfermedad poco frecuente
- Notificación electrónica pero con garantías
- Se indemniza a una docente y autora, por el plagio sufrido a dos de sus trabajos académicos
- Nueva modalidad de estafas a jubilados y pensionados
- El grooming, un diálogo que involucra a la escuela
- Fiscal en ciberdelitos de Córdoba: “Se incrementaron las denuncias por Sextorsion”
- Si fuiste víctima de un ciberdelito, denuncialo
- Ranking de ciberdelitos: entre los 10 más denunciados, hay tres que no tienen marco legal
Vias de contacto
Whatsapp Jurídico: 3515205927 / 3512280578
Whatsapp Contable y Seguros: 3513090767
Email: estudioperezcarretta@gmail.com
Dirección: San Jerónimo 270 - Oficina 13
Córdoba, Argentina. Ver ubicación.
Seguinos en las redes
Compartir
Suscríbase
Enlaces útiles
Acceder a MI CONTADOR VIRTUAL
_________
- Valor Jus: $ 31.776
- Aporte Colegial: $ 23.900 + info
- Salario Min.Vit.y Mov: $ 202.800,00 + info
- Fianzas Personales: $ 5.023.122,00 + info
- Tasa Activa Banco Nacion: + info
Enlaces útiles para Abogados (registrados)
Herramientas de peritaje informático (registrados)
Cotizar Seguro de Riesgos Cibernéticos
Contacto con Sedes Judiciales de Córdoba
Guía de teléfonos internos del Poder Jud. de Córdoba
Ingreso a expedientes internos